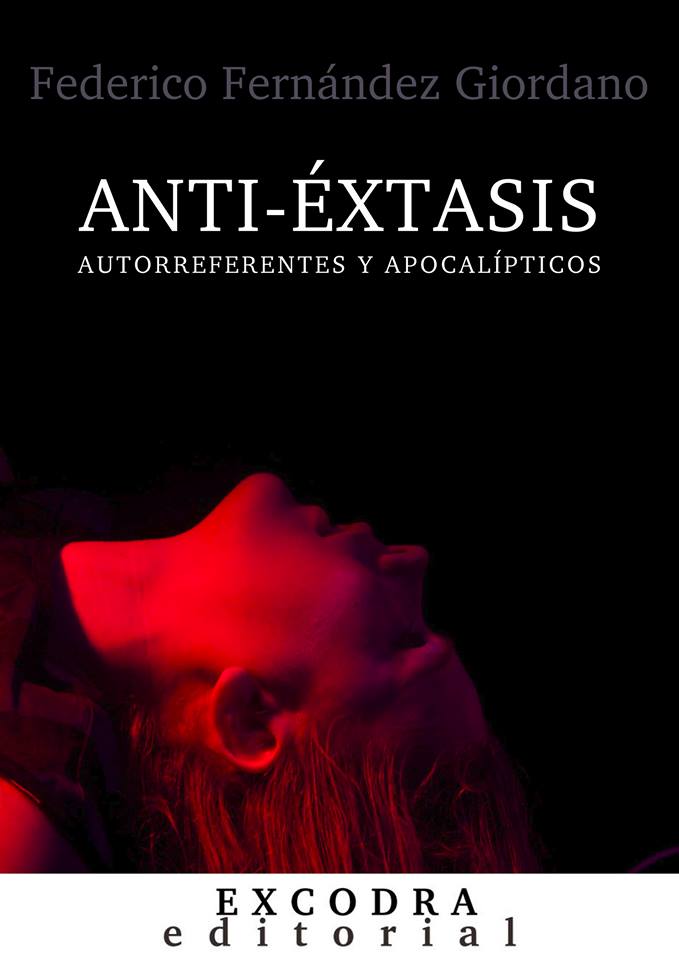Versión extendida del artículo publicado en el nº XXXVI de la revista Excodra (julio de 2017), dedicado a la "tecnología"
Nos equivocamos al decir: yo pienso; deberíamos decir: Alguien me piensa. (…)
Porque Yo es otro.
¿Qué culpa tiene el cobre si un día se despierta convertido en
corneta? Para mí es algo evidente: asisto a la apertura, a la expansión de mi
propio pensamiento: lo miro, lo escucho: lanzo un golpe de arco: la sinfonía se
remueve en las profundidades, o entra de un salto en escena.
Rimbaud
En su último curso de 1961, Merleau-Ponty les había
hablado a sus alumnos de estas líneas epistolares de Rimbaud. Sólo a través de
un colosal “desarreglo” de los sentidos (dérèglement),
decía Rimbaud en su carta, podía llegar a hacerse el “vidente” (voyant), y su famoso “Yo es Otro” no es
sino la variación de su pensamiento más merlopontiano: On me pense. Alguien me piensa. O: alguien piensa por mí. Alguien,
ese otro --pero, sobre todo, alguien que no es yo, alguien que es no-yo--, piensa en mí y ve a través de
mí. Y lo que es más: dice ser mí. Ya
no hay mí, pues. Sólo el “entrelazo”, la “comunión”, el “quiasmo”... todos esos
términos que Merleau-Ponty utilizó y que convirtió en las piedras angulares de
su filosofía.
El recorrido exhaustivo por la filosofía de
Merleau-Ponty, así como de sus tensas vinculaciones con la escuela de la
fenomenología (de la que Merleau-Ponty se separa tanto por la intención como
por los resultados de su obra, pero en la que se mantiene por el rigor
analítico del método, como el evolucionado alumno de Husserl que era), sería
una vasta tarea que por otra parte ya ha ocupado a muchos, por lo que este
artículo no pretende hacer una síntesis de su pensamiento (aunque algo
también hay de eso), sino poner el acento en algunos aspectos de su legado que a
día de hoy se constituyen como efectos sorprendentes y provechosos para
comprender nuestro tiempo. Me refiero a la huella que dichos aspectos de la
filosofía de Merleau-Ponty han dejado, no siempre de manera consciente, en el
arte y las ciencias contemporáneas. Como es lógico, en las artes performativas
o que se ocupan del cuerpo, pero todavía más (y éste es nuestro punto) en las
creaciones multimedia y tecnológicas de la actualidad. Asimismo, la reciente
recuperación de la teoría de la “tactilidad” merlopontiana y su conexión con
las políticas del cuerpo llevada a cabo por Judith Butler,[1] las filosofías del cuerpo y la sexualidad al estilo de Jean-Luc Nancy o Paul B. Preciado, así como la renovación de filosofías de corte materialista –por ejemplo en el
Realismo Especulativo al estilo de Graham Harman, en el materialismo cyborgiano de Donna Haraway, en los estudios de género, en el "feminismo material" o en el revival del materialismo dialéctico žižekiano--, contribuyen de una
manera u otra a reactivar la obra de este pensador enorme cuyo materialismo fenomenológico es una de
las aventuras más apasionantes del pensamiento moderno, y cuya obra recién hoy
empieza a sortear los fueros de una rigidez académica tradicionalmente
afianzada sobre las dos patas de la filosofía analítica y el kantismo --es
decir, en aquellas escuelas de pensamiento más “anti-merlopontianas”.
En nuestro mundo gobernado por la
telemática y la virtualidad, por la política de salón y la digitalización
creciente de nuestras vidas, pareciera que no hay lugar para una vuelta
decidida a la materialidad, pero es precisamente esa disgregación y esa
virtualización la que genera toda una corriente de pensamiento que, si bien no
se adscribe al concepto clásico de “materialismo”, sí pivota en torno a la
materialidad en alguna de sus formas. Esta materialidad ya no es la teoría de
las sustancias ni la teoría de las esencias al estilo metafísico, pero sí nos
vuelve a confrontar, de un modo pertinente y necesario, con los órdenes que
afectan al cuerpo –ya sea éste el cuerpo en su sentido “carnal” o material, o
en su sentido post-tecnológico y bio-tecnológico. Aquí es donde entran en
escena las prácticas performativas del siglo XX, y sus sucesores naturales
dentro de las artes y ciencias posmodernas, que como es sabido vienen aunando
sus tentáculos, resultando de todo
ello una síntesis biomaquínica y post-humana que pondría en tela de juicio las
aparentes compartimentaciones y categorías de la vida o de la razón tal como
son concebidas desde el cartesianismo y el platonismo.
Así es como, según ha escrito Teresa
Aguilar García, el teatro anatómico de la posmodernidad incorpora “los avances
tecnológicos de Internet, las videocámaras, la retransmisión vía satélite y los
adelantos quirúrgicos al servicio de un cuerpo vivo modificable a voluntad y
que supone el alejamiento de los cánones corporales en boga (…)”.[2] Y, ya antes de eso, desde el body-art de los años sesenta y el Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud,
pasando por las obras y anatomías de performers como Cindy Sherman, Carolee
Schneemann o Samuel Fosso, hasta los cuerpos torturados de ese teatro anatómico
del que habla Aguilar García, la artista quiroplástica ORLAN o el
transhumanista Stelarc, vemos una línea de continuidad que se retuerce y
culebrea en las simas y los pozos abyectos de la carne, entre los despojos de
la identidad y los restos humeantes del sujeto trascendental… y que a menudo
juguetea, como en una deriva merlopontiana de la posmodernidad, con aquel
“desarreglo de los sentidos” que citábamos al principio.
Es precisamente el “quiasmo” lo que predomina en
las prácticas multidisciplinares, en los ciberartistas, en los procedimientos queer de performers e instalaciones
multimedia, donde el desarreglo de los sentidos rimbaudiano se diría que
deviene en el análisis sinestésico de la realidad. Vemos esta interacción
quiasmática (entre lo “virtual” y lo “real”; entre lo sentido y lo sintiente;
entre la mano que toca y es tocada; entre lo que es “humano” y no lo es; entre
lo que es yo y es otro...) en la profusión de
realizaciones biomaquínicas, biotecnológicas o biopolíticas que de un modo u otro adhieren las ideas de Merleau-Ponty.
Es preciso apuntar que la llamada “filosofía del
cuerpo” merlopontiana no es una filosofía de la pura “senstividad”, como equivocadamente se podría pensar, ni sus planteamientos tienen nada que ver con algo así como un enfoque "natural" de la percepción o del cuerpo (para Merleau-Ponty, justamente, percepción y cuerpo son ideas confusas cuyo mal entendimiento ha frustrado el correcto acercamiento a esos valores). Lo
que Merleau-Ponty propone, precisamente, es superar las perspectivas clásicas del naturalismo, el realismo, el psicologismo y hasta de nuestro antropocentrismo reglado por una relación jerárquica de la conciencia, acudiendo para ello a una redefinición titánica de la percepción como fenómeno "impersonal" (en el "sujeto-corporal") y por tanto desubjetivada o virtual. Por ello, cuando despliega su filosofía del cuerpo en torno a un minucioso análisis de la percepción y los “sentidos” (el tacto, la vista, el oído…), éstos
no han de tomarse como una forma de arbitrariedad empírica ni de relativismo
chato, puesto que los sentidos implican una pre-reflexividad que no es propiamente de la conciencia, como pensaba Sartre, sino relativa a un sustrato o a unos "estratos escalonados" (couches étagées) hyléticos, una "intencionalidad operativa" del cuerpo como centro virtual de conocimiento, y, sobre todo, una "apertura al mundo que somos" (être au monde) con la que, por cierto, Merleau-Ponty superará el dualismo conciencia-naturaleza.
Como si se tratara de una versión cyborg de la estatua humana de Condillac, los creadores posmodernos resucitan esta problemática en torno al sentido, la materia y el ser en su relación con el cuerpo tecnológico. En su conocida obra de 2007, Tercera oreja, Stelarc se implanta en el antebrazo una oreja artificial, conectada a una interfaz que permite escuchar sus movimientos desde cualquier parte del mundo. Esa oreja implantada se extrae de su lugar convencional y oye por sí sola, se constituye en un “oír” desubicado de su centro natural, es decir de su condición de mero agregado del sujeto, para ser una pura entidad oyente, una pura escucha para sí o para el otro –pues, como leíamos en Merleau-Ponty, “toda percepción tiene algo de anónimo”--.[3] ¿Quién escucha a quién en ese diálogo imposible entre Stelarc y su oreja? ¿Es Stelarc u otro ente el que percibe ese aliento?... El sujeto hablante/oyente se disgrega y ya no ocupa una parte privilegiada del cuerpo; cada una de las partes de ese cuerpo (la oreja, la mano, el brazo, el ojo, el lenguaje…) es a su vez un sujeto. Y aun así, cuando atomizamos y desmontamos al sujeto, éste no se diluye en la “nada”. El sujeto no es, como dicen Hegel y Sartre, un “vacío en el ser”, sino “un hueco, un pliegue que se ha hecho y puede deshacerse”.[4]
Como si se tratara de una versión cyborg de la estatua humana de Condillac, los creadores posmodernos resucitan esta problemática en torno al sentido, la materia y el ser en su relación con el cuerpo tecnológico. En su conocida obra de 2007, Tercera oreja, Stelarc se implanta en el antebrazo una oreja artificial, conectada a una interfaz que permite escuchar sus movimientos desde cualquier parte del mundo. Esa oreja implantada se extrae de su lugar convencional y oye por sí sola, se constituye en un “oír” desubicado de su centro natural, es decir de su condición de mero agregado del sujeto, para ser una pura entidad oyente, una pura escucha para sí o para el otro –pues, como leíamos en Merleau-Ponty, “toda percepción tiene algo de anónimo”--.[3] ¿Quién escucha a quién en ese diálogo imposible entre Stelarc y su oreja? ¿Es Stelarc u otro ente el que percibe ese aliento?... El sujeto hablante/oyente se disgrega y ya no ocupa una parte privilegiada del cuerpo; cada una de las partes de ese cuerpo (la oreja, la mano, el brazo, el ojo, el lenguaje…) es a su vez un sujeto. Y aun así, cuando atomizamos y desmontamos al sujeto, éste no se diluye en la “nada”. El sujeto no es, como dicen Hegel y Sartre, un “vacío en el ser”, sino “un hueco, un pliegue que se ha hecho y puede deshacerse”.[4]
Los sentidos, el sujeto y su integridad son temas
constantes en los procedimientos del arte cibernético, en Stelarc o el catalán
Marcelí Antúnez, que son una típica muestra del laberinto intersensorial al que
los creadores de la posmodernidad nos tienen acostumbrados. Museos, galerías, instalaciones urbanas o instalaciones inmersivas incorporan con naturalidad el paso y el paseo continuo de
los sentidos, el juego de las percepciones y las sensaciones; lo que antes era
escuchar, ahora es ver o tocar, etc. –Y cabe recordar las potestades que
Merleau-Ponty otorgaba a la visión, no solamente como percibiente de las
cualidades del espacio y del color, sino incluso como sintiente de un resto eccético o de cualidades que son percibidas como experiencias vividas de un "espacio único": el
ojo ve la blandura de la carne, la
humidad de la tierra, la rugosidad o la porosidad de la piedra… El ojo incluso ve o subtiende otras cosas más difíciles de
definir, como la dicha o el trastorno en un rostro; y el oído, por su parte, percibe "la irregularidad de los adoquines de una calle en el ruido de un carro, y se habla con razón de un ruido 'fofo', 'mate' o 'seco'", etc. No por casualidad, el espacio de la reducción hilética merlopontiana, el espacio de la materia, de la sensación y la percepción, es el lugar de las "quinestesias globalizadas", como ha dicho Sánchez Ortiz de Urbina, y es "el lugar de los artistas".
En la mirada crónica de cámaras y dispositivos de
videovigilancia (cfr. Michael Klier, Harun Farocki…) vemos asimismo la
concepción de la visión “espectacular” de Merleau-Ponty, que surge al
“abandonar al mundo mi mirada”; y la “tactilidad” propia de los objetos cyborg
encarna esa sensorialidad ajena al sujeto que con anterioridad la ciencia sólo podía
imaginar. La tactilidad es lo que se pierde, y lo que se busca, al adentrarnos
en un dispositivo de realidad virtual. Y, si hiciéramos un ejercicio de
anacronismo, de la virtualidad podríamos decir lo mismo que Merleau-Ponty decía
de la sensación:
Experimento la
sensación como modalidad de una existencia general, ya dada a un mundo físico y
que corre a través de mí sin que yo sea su autor (…). No estoy por entero en
estas operaciones, se quedan al margen, se producen antes que yo, el yo que ve
y el yo que oye es en cierta forma un yo especializado.
(…) Lo sensible
plantea a mi cuerpo una especie de problema confuso. Es preciso que encuentre
la actitud que va a procurarle el medio de determinarse y convertirse en azul,
es preciso que encuentre la respuesta a un problema mal planteado. (…) Y, sin
embargo, sólo lo hago por petición, mi actitud no basta nunca para hacerme ver
verdaderamente el azul o tocar verdaderamente una superficie dura. Lo sensible
me da lo que le he prestado, pero lo que me da lo tuve de él.
(…) De tal manera
que, si quisiera traducir exactamente la experiencia perceptiva, debería decir
que se percibe en mí, y no que yo
percibo.[5]
Merleau-Ponty
escribía estos pasajes pensando en la percepción “natural”, si bien ése es un
concepto no muy distinto de lo virtual. Tantea con los procesos mescalínicos,
funde y fusiona los sentidos (y el sentido) como en una experimentación de body-art y multimedia (como en A-Positive, la performance
orgánico-robótica de Eduardo Kac en la que el artista transfería su sangre a un
robot, que a su vez extraía el oxígeno de la sangre para mantener encendida una
llama en su mecanismo, estableciendo así un punto de paralaje entre las
fronteras de lo robótico y lo corpóreo, lo humano y lo no-humano, etc). Y, como
ha escrito Teresa Aguilar García en su libro Ontología Cyborg, “la cibercepción acarrea consecuencias múltiples
que trascienden la mera definición psicológica al perder el ‘yo’ sus
estatutos”.
La percepción es llevada en
Merleau-Ponty a su límite extremo, fuera del cuerpo (“sólo veo desde un punto,
pero en mi existencia soy mirado desde todas partes”),[6]
y con este proceso nos descubre que la carne no es solamente mi carne, sino que consiste en la
esencia misma de la alteridad como requisito. El cuerpo nómada, el cuerpo cyborg, el cuerpo espectral, el cuerpo transgénero o el cuerpo transespecie… son todos pequeños retoños en
estado larváreo en las manos de Merleau-Ponty. Y,
si como ha dicho Jorge Fernández Gonzalo a propósito de Cronenberg, “el cuerpo
pertenece a la ficción, a la construcción performativa, a sus discursos y
prótesis tecnológicas”,[7] ese yo corpóreo adolece
desde siempre un metamorfismo que trasciende sus meras funciones biológicas,
sociales o de género. El acalorado debate entre “realistas” y “transhumanistas”
es un falso debate porque se fundamenta, para los segundos, en la creencia
arbitraria de un sentido del progreso y de un determinismo tecnológico atado a
éste; y para los primeros, en una cuestión insoluble en torno a lo “natural” y
lo “artificial”, lo “real” y lo “virtual”… Ya vivíamos de forma permanente,
desde el principio y sin necesidad de ninguna quimera informática, en una phantasia virtual, y dentro de esa phantasia virtual también encontramos al cuerpo --pues no hay tanto una relación de
reconocimiento con el cuerpo propio, sino una construcción psíquica, cuando no
una imagen cultural y social--. En este sentido, el cuerpo “prehistórico”,
el cuerpo anterior a la fantasía virtual, anterior al sujeto y a la conciencia,
constituye un límite opaco e irreflexivo (irréfléchi) que no se somete a las
tentativas del intelecto para penetrarlo, para dominarlo y formatearlo. El
cuerpo, ya sea orgánico o tecnológico, es un límite textual en donde el reino
de las ideas pierde su centro. El “ser en el mundo” sería así una instancia
mucho más ambigua y radical, pues ese ser-cuerpo en el que nos intuimos
insertos no sólo actúa como un ser silencioso, como el silencioso Selbst del que hablaba Heidegger, sino
bajo unas operaciones que son incalculables.
La filosofía de Merleau-Ponty, a fin de cuentas,
prescribe la necesidad del otro, o de lo otro, en el más amplio sentido del
término: tanto como una condición necesaria para la existencia, tanto como un
lazo ético-afectivo que nos circunda, tanto como un subtexto inerte (una “pasividad”, una "unidad antepredicativa del mundo") que “estaba ahí” antes de nosotros. El otro no es imposible, precisamente,
porque el "yo" no existe. Y a partir de este lugar, de esta “comunión” o
“entrelazo” merlopontiano, el papel del hombre en la filosofía --entendida como
la historia asintótica de la toma de conciencia entre lo enlazado y el lazo,
entre lo que percibe y lo que es percibido…-- aún puede tener un resquicio para
ser.
[1]
Judith Butler, “Merleau-Ponty y el tacto de Malebranche”; publicado en Los sentidos del sujeto (Herder,
Barcelona, 2016).
[2]
Teresa Aguilar García, “ORLAN y el teatro anatómico de la posmodernidad”;
publicado en Ontología Cyborg
(Gedisa, Barcelona, 2008).
[3]
Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de
la percepción, II, 1 (Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1957).
[4] Maurice Merleau-Ponty; op. cit.
[5] Maurice Merleau-Ponty; op. cit.
[6]
Maurice Merleau-Ponty, Lo visible y lo
invisible (Ediciones Nueva Visión, 2010).
[7]
Jorge Fernández Gonzalo; Políticas de la
nueva carne: calas filosóficas en la filmografía de David Cronenberg
(Excodra Editorial, Barcelona, 2016).